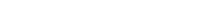La violencia política en la historia argentina (octava entrega): El fusilamiento de Dorrego: un crimen sin sentido La violencia política en la historia argentina (octava entrega): El fusilamiento de Dorrego: un crimen sin sentido
El nombre de una época: ¿Guerras Civiles Argentinas?
También te puede interesar:
Los historiadores han discutido, a lo largo de los años, sobre la caracterización del período, original comparado con otros países del continente sudamericano, que va desde el tiempo de la Independencia argentina hasta la sanción de la Constitución. La historiografía liberal lo llamó “anarquía”, por la ausencia de un gobierno central. El revisionismo, a inicios del siglo XX definía al sistema de caudillos como una federación perfecta, que obligaba a las provincias a plantear sus acuerdos y alianzas permanentemente.
El historiador y jurisconsulto entrerriano Juan álvarez, de destacada actuación pública, iba a plantear este largo período como una guerra civil, y lo abordó como el de “Las guerras civiles argentinas”, título de un libro extraordinario que incluyó la perspectiva económica, describiendo los enfrentamientos políticos entre federales y unitarios como una guerra civil multicausal con distintos grados de intensidad.
La historia que transcurre entre los congresos y asambleas de 1813, 1815 y 1816, y la renuncia de Bernardino Rivadavia a la presidencia en 1827, puede ser tomado como una proto - guerra civil, en la que el cambio permanente de posición de los distintos actores políticos y militares, no permite un relato ordenado que haga entender las motivaciones en juego, mucho más si tomamos los enfrentamientos como una simple forma de conservación del poder, que prevaleció sobre las convicciones ideológicas. Quizá el ejemplo más rotundo fue el tucumano Gregorio Aráoz de Lamadrid, que transitó la mayor parte de la guerra civil en el bando unitario, pero no cejó en participar de campañas ordenadas por los federales Rosas y Urquiza. Muchas veces, el espíritu guerrero se imponía a la pertenencia partidaria.
El fin de la presidencia de Rivadavia
Las consecuencias funestas del final de la guerra contra el Brasil, en 1827, arrasaron el sistema político en ciernes, acabando con la presidencia de Rivadavia y el Congreso General. Las victorias del ejército argentino, llamado así por primera vez, al mando del general Carlos de Alvear, en Rincón, Bacacay, Ombú e Ituzaingó, sumada a su penetración en territorio brasileño, y la campaña naval del almirante Guillermo Brown, que prácticamente acabó con la flota imperial en Los Pozos, Quilmes y Juncal, iban a ser ignoradas por el negociador argentino Manuel J. García en la convención de paz que se celebró en Río de Janeiro.
La llegada a Buenos Aires del documento del 24 de mayo de 1827 provocó un escándalo que acabó con todo el orden establecido. García había firmado que: “La República de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce la Independencia é Integridad del Imperio de Brasil, y renuncia a todos los derechos que podría pretender al territorio de la Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina.”. Si bien no estaba claro que el Brasil se quedaría con el Uruguay, la brutal decepción del pueblo oriental, que se sintió abandonado por el gobierno argentino, fue devastadora. Vale recordar la declaración de independencia que, luego de la expedición de los 33 orientales, el general Juan Lavalleja había jurado el 25 de agosto de 1825, con el objeto de reincorporar la Banda Oriental a las Provincias Unidas.
El presidente Rivadavia rechazó el acuerdo de paz, acompañado por el pleno del Congreso, en el que proclamó que “un argentino debe perecer mil veces con gloria antes de comprar su existencia con el sacrificio de su dignidad y de su honra”, se hizo responsable de la horrible negociación y presentó su renuncia el 26 de junio. Lo reemplazó Vicente López y Planes, quien tuvo por misión restaurar la provincia de Buenos Aires, convocar a elecciones para una nueva legislatura, clausurar el Congreso y aniquilar la presidencia. La desaparición del gobierno central dio lugar a un nuevo sistema de negociación entre las provincias, desde entonces todas pares, sin preeminencias, que generó una federación de hecho, que en poco tiempo iba a llamarse Confederación Argentina.
Manuel Dorrego:
gobernador del
partido Federal
La legislatura porteña eligió gobernador
al coronel Manuel Dorrego,
jefe del sector constitucionalista
del partido Federal. Los gobernadores
del interior, incluyendo al santiagueño
Juan Felipe Ibarra, delegaron
en Dorrego el manejo de las relaciones
exteriores, ya que debía concluirse
la negociación con Brasil. El panorama
había cambiado, ya que en el
sur del Brasil estalló una revolución
para incorporar Río Grande do Sul a
las Provincias Unidas. Pero el pésimo
estado de las cuentas públicas y
la debilidad política de Buenos Aires
llevaron a Dorrego a reconocer la independencia
del Estado Oriental del
Uruguay, a principios de 1828.
Las medidas económicas que tomó
el gobierno provincial, como
por ejemplo congelar el precio del
pan y de la carne, le valieron la pérdida
del apoyo de los estancieros federales,
que adherían al sector apostólico
(o caudillista) encabezado por
Juan Manuel de Rosas. El regreso a
Buenos Aires del ejército republicano
que se sentía vencedor en la guerra,
fue una enorme fuente de conflictos,
por el gran descontento de oficiales
y soldados contra el gobernador
que había firmado la independencia
oriental.
El comandante a cargo del ejército
era el general Juan Lavalle, que
había suplantado a Alvear, quien fue
contactado por varios unitarios, entre
ellos Salvador María del Carril,
Valentín Gómez y Juan Cruz Varela,
que lo convencieron con facilidad de
la necesidad de derrocar a Dorrego.
El 1° de diciembre de 1828 el ejército
bajo el mando de Lavalle se sublevó y
destituyó al gobernador, quien se replegó
a la campaña.
La revolución de
los sombreros.
Lavalle
Gobernador
Al día siguiente, en el atrio de la
capilla de San Roque, a metros de la
plaza de Mayo, se reunió una multitud
unitaria que proclamó a Lavalle
gobernador. Al no existir padrones ni
urnas, se llamó a los presentes a votar
levantando sus sombreros, por lo
que la historia registra este hecho como
la “revolución de los sombreros”.
Lavalle partió en persecución de Dorrego
y dejó al almirante Brown como
gobernador delegado, quien inmediatamente
comenzó gestiones
para lograr el destierro del federal.
Dorrego intentó reagrupar fuerzas
y se entrevistó con el comandante de
campaña Rosas, para que lo apoyara.
No tuvo éxito y el caudillo de las pampas
le propuso replegarse hasta Santa
Fe, tierra del gobernador Estanislao
López. Dorrego no aceptó y presentó
batalla el 9 de diciembre, siendo
derrotado en toda la línea. Intentó
escapar, pero en las afueras de Salto
fue capturado por dos oficiales sublevados,
Acha y Escribano, quienes
lo llevaron ante el gobernador de facto,
que había acampado en Navarro.
El fusilamiento de
Dorrego: el inicio
de la guerra civil
como tal
La presión sobre Lavalle fue inmensa.
Su franca labilidad le valió
el sobrenombre, impuesto por Esteban
Echeverría, de “la espada sin cabeza”.
La carta del 12 de diciembre de
Del Carril es dramática y marca el tono
de la impronta unitaria: “…la ley
es que una revolución es un juego de
azar en el que se gana hasta la vida
de los vencidos cuando se cree necesario
disponer de ella. … la cuestión
parece de fácil resolución. Si usted,
general, …, a sangre fría, la decide;
si no, yo …habré escrito inútilmente,
y lo que es más sensible, habrá
usted perdido la ocasión de cortar
la primera cabeza a la hidra y no
cortará usted las restantes; ¿entonces,
qué gloria puede recogerse en
este campo desolado por estas fieras?….
Nada queda en la República
para un hombre de corazón.”. La
suerte de Dorrego estaba echada y la
decisión de Lavalle en soledad fue el
fusilamiento.
El 13 de diciembre, en el campamento
de Lavalle, a unos centenares
de metros de la laguna de Navarro,
fue fusilado el coronel Dorrego. Su
póstuma carta, dirigida a su esposa,
es estremecedora: “Mi querida Angelita:
En este momento me intiman
que dentro de una hora debo morir.
Ignoro por qué; mas la Providencia
divina, en la cual confío en este momento
crítico, así lo ha querido… Mi
vida: educa a esas amables criaturas.
Sé feliz, ya que no lo has podido
ser en compañía del desgraciado
Manuel Dorrego”.
Lavalle se hace cargo de su decisión
y envía una comunicación que
reza: “Participo al Gobierno Delegado
que el coronel don Manuel Dorrego
acaba de ser fusilado por mi orden…
La Historia, señor ministro,
juzgará imparcialmente si el señor
Dorrego ha debido o no morir, y si al
sacrificarlo a la tranquilidad de un
pueblo enlutado por él, puedo haber
estado poseído de otro sentimiento
que el del bien público. Quiera el
pueblo de Buenos Aires persuadirse
que la muerte del coronel Dorrego es
el mayor sacrificio que puedo hacer
en su obsequio”.
Lavalle actuó pensando en el juicio
de la historia. Dorrego murió
sin entender el porqué. El 13 de diciembre
de 1828 fue la declaración
de la guerra civil. Todos, federales
y unitarios, entendieron que sólo
quedaba el camino de la eliminación
del enemigo para constituir el
país. Pasaría un cuarto de siglo hasta
la sanción de un texto constitucional.
Esta esquela del delegado
Brown no llegó a tiempo: “La carta…
de Dorrego que incluyo… le informará
de sus deseos de salir a un
país extranjero, bajo seguridades:
mi opinión a este respecto…, está
de conformidad, pero asegurando
su comportamiento de no mezclarse
en los negocios políticos de
este país… Esta es mi opinión privada,
mas usted dispondrá lo que
considere mejor, para asegurar los
grandes intereses de la provincia…
W. Brown”. Brown, que firmaba en
inglés, había logrado un pasaje hacia
Estados Unidos para el ya fusilado.
No es tarea de historiadores
imaginar qué hubiera pasado con el
destierro de Dorrego, pero sin duda
podemos afirmar que la historia
hubiera sido diferente. Nunca podremos
saber si mejor o peor.